Este fin de semana nos pusimos de acuerdo para aprender a jugar ajedrez, en serio. Nos sentamos frente a frente mi hija y yo, tablero por el medio, las blancas y las negras en posición, todas firmes, con un papel y un bolígrafo cerca para hacer apuntes. Ella y yo, solas; el mundo alrededor se podría venir abajo y no lo íbamos a sentir.
Yo le enseñaría todo lo que sé, que, aunque sea poco, me alcanza para jugar y admirar este juego, en el que aprendemos a pensar y decidir con anticipación sobre un repertorio bastante extenso de posibilidades. Como en la vida, le dije.
Si algo comprenderás, mi niña, al jugar ajedrez, es que nada es simple: tu misión es derrocar un rey mientras defiendes al tuyo, y eso significa pensar doble. Ponerte en los zapatos de tu «enemigo», prever sus tácticas para ajustar las tuyas, y provocar en él movimientos y sacrificios que nunca deseó y que terminarán ayudándote a sobrevivir; quizá, a vencer.
Así mismo, dicen, pensamos las mujeres, necesitadas de defendernos en un mundo injusto que nos subordina todavía y en el cual debemos saber jugar «nuestro ajedrez» para avanzar lo mejor posible frente a los obstáculos del patriarcado, de los macro y micromachismos.
Yo tenía 23 años cuando mi papá me enseñó a jugar. Tarde. Celebramos torneos familiares muy manigüeros; a mi favor, él permitía que tocara las piezas aunque luego no las moviera, y también rectificar obvias jugadas erráticas. Él me explicaba una y otra vez una defensa siciliana, y algo me dijo de la ahora famosa apertura de gambito de dama.
Cuando los codos se hincaban en la mesa por mucho rato y las manos sobre las sienes nos daban la apariencia de estar planeando grandes estrategias, nos burlábamos mutuamente acusándonos de ser baratos imitadores de Spasski o Fischer. A veces, nos tomábamos más tiempo del tolerable para el umbral de aburrimiento o ansiedad del otro.
Así jugamos, así aprendí a ponerme nerviosa frente al tablero como si en ello la vida se me fuera, y a perder a mi rey, derribado inevitablemente la mayoría de las veces, algunas bochornosas; aunque siempre intentara dar batalla.
Cuando descubrí el ajedrez —tarde, repito— ya no tenía mucho tiempo para aprender de verdad. Me di cuenta de que mi padre, el único que sabía jugar en mi casa, y un padre tan dado a mí, no había tenido sin embargo la precaución, la visión, de enseñarme desde niña.
No le dio importancia, y se lo reproché. En el fondo sentí que quizá subvaloró el interés que yo podría tener en el juego. Nunca habría pretendido ser Gran Maestra ni dedicarme al ajedrez como deporte, para lo que, estoy segura, carezco de talento. Pero si hubiera crecido ejercitando, como aficionada, el método de pensar dos o tres jugadas por adelantado, midiendo causas y consecuencias, probablemente hubiera sido más certera en muchas decisiones que he tomado en mi vida hasta hoy. Habría sido más libre.
El ajedrez, por desgracia, también puede ser un podio para egos fuera de quicio, y para gente atrapada en su vanidad. Los he visto en mi barrio desde jovencita. En la cara opuesta, muchas personas se subestiman al creer que no estarán nunca a la altura y ni siquiera se asoman al juego. A veces, se disculpan de antemano diciendo que les falta paciencia. Al fin y al cabo es «el juego ciencia» y está sacralizado.
Pero, sobre todo, el ajedrez es un territorio ocupado por varones, donde las mujeres están infrarrepresentadas y sobre el que algunos de los machos más consagrados, a lo largo de la historia, han contribuido a reconfirmar su supuesta superioridad frente a mujeres, niños, menos dotados o, sencillamente, personas comunes.
«Todas las mujeres son débiles. […] No deberían jugar al ajedrez. Son como principiantes», le dijo Bobby Fischer en 1962 a Harper’s Magazine. En 2003, varias décadas después, Garry Kaspárov le comentó a The Times de Londres que «el ajedrez es una mezcla de deporte, guerra psicológica, ciencia y arte. Cuando se observan todos estos componentes, los hombres dominan».
Estamos, en efecto, rodeados de prejuicios que parecen convertirse en certezas a golpe de estadísticas cuando se examina el desempeño de las mujeres en el ajedrez profesional. Aunque no existe ninguna prueba concluyente de que los hombres posean más dotes intelectuales, las cifras parecen decirlo todo. Hoy solo una mujer se ubica entre los cien mejores jugadores del mundo, la Gran Maestra china Hou Yifan de 27 años, quien ocupa el puesto 86.
Y en toda la historia, una sola mujer ha estado entre los diez mejores del mundo: la húngara Judit Polgár. Junto a ella, sus hermanas Sofía y Zsuzsa también fueron campeonas, por obra y gracia de un experimento completamente fuera de lo común: sus padres, László y Klara Polgár, en la Hungría socialista, decidieron convertirlas en grandes ajedrecistas, y lo lograron.
Los Polgár saben que lo que hicieron fue extraordinario. Su decisión de que las niñas no asistieran a la escuela, sino educarlas en casa y entrenarlas desde pequeñas frente al tablero de 64 casillas, no es una receta para reproducir masivamente. Ellos intentaron demostrar un método pedagógico muy especial para crear genios precoces.
La historia de las Polgár, y de algunas otras mujeres geniecillas del ajedrez, vuelve a demostrar dos cosas. La primera es que la inteligencia —la capacidad instalada— de las niñas es similar a la de los niños y con ella pueden llegar a cualquier confín que se propongan.
La segunda evidencia es que las posibilidades de las mujeres de brillar en el mundo del ajedrez dominado por hombres siempre dependerá mucho de hacer lo mismo que algunos de ellos cuando aspiran a ser campeones: jugar y jugar. Jugar todo el tiempo. El hogar de familia suele ser el lugar donde se empieza una carrera como ajedrecista.
Pero, ¿quién desea una vida de tantos sacrificios para conseguir esos pináculos? Solo unos pocos, inundados de ajedrez. ¿Qué nos ocurre a los simples mortales?
En general, despreciamos los caminos más difíciles: el ajedrez es uno de ellos, aunque sepamos que detrás de cada jugada un cerebro cada vez más robusto se entrena y una autoestima cada vez más poderosa se yergue.
Las niñas deben jugar ajedrez, tal como juegan a las muñecas o bailan el hula-hula, o construyen grandes estructuras con legos. Y los padres debemos ayudarlas a aprender el método, para que «invadan» con su lucidez un universo donde han sido preteridas. Las niñas son y serán unas grandes estrategas que, como mujeres, pueden querer mover sus piezas, en plena libertad.
Leer en inglés.

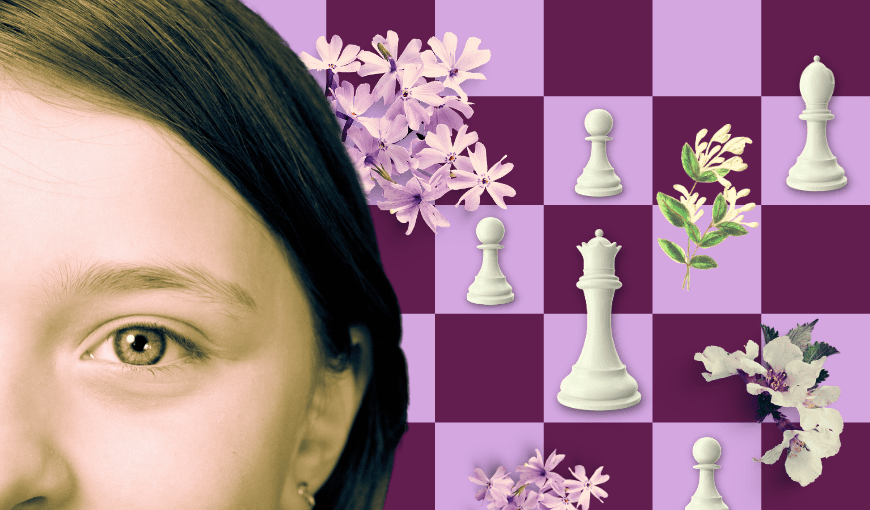





Esta entrada tiene un comentario
Excelente publicación,siempre he sido un defensor a ultranza de los derechos q tienen las mujeres de ser tratadas en igualdad de condiciones q los hombres,lamentablemente no es así en ninguna parte ,hay q seguir luchando para q en el mundo ajedrecístico las mujeres tengan más torneos ,los premios sean similares a los de los hombres,las condiciones de los torneos sean las mismas,en fin creo q se puede lograr si todos batallamos por el bien del ajedrez femenino.