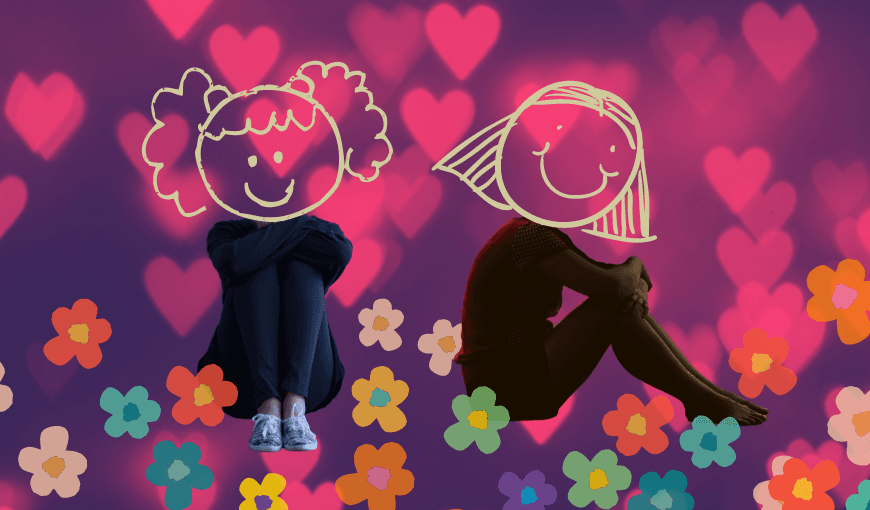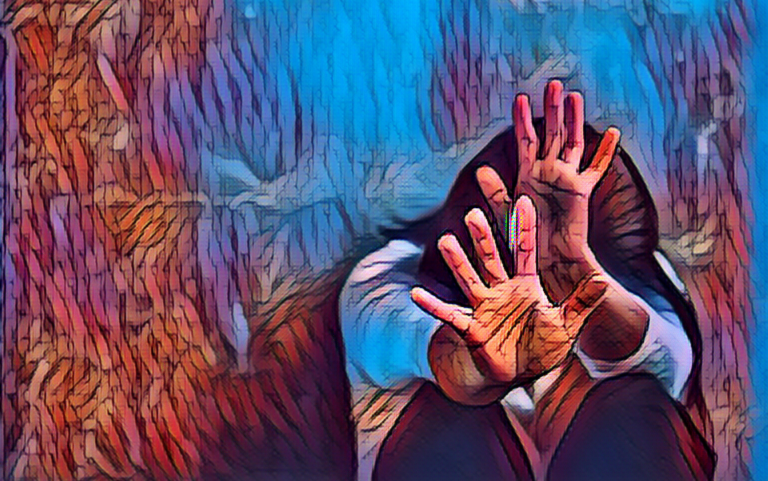Presté atención a dos niñas que jugaban a adivinar con qué niño, en qué lugar y con qué situación económica vivirían un noviazgo. Una breve lista de tres nombres, tres países, y tres condiciones (pobre, rico y multimillonario) fungía como una suerte de tabla cruzada del azar. Escogieron un número específico y contaban hasta quedar con una de las opciones en cada variable. Ejemplo: Fulano, en tal país y millonario, o Mengano, en tal país y pobre.
Quizá un método más complejo y abarcador que deshojar margaritas y más detallado que cantar «¿tienes lápiz o lapicero?, ¿tienes tinta en tu tintero?, ¿tienes alguien que te quiera?». De cualquier modo, el juego es aún el medio de aprendizaje por excelencia para niñas y niños, incluso para cuestiones de amor.
Al abrir las puertas tras esa ingenuidad infantil, se nota que no es exactamente al amor a lo que juegan estas niñas. De manera más específica, juegan a una relación social entre varones y hembras. En su juego recrean paradigmas que condicionan la comprensión, el aprendizaje y las disposiciones sobre la relación de pareja.
Estas niñas aprenden, sin saberlo, sin tener conciencia, sin poder explicarlo ni suponerlo, a reproducir un imaginario de relación exitosa con sustento en la solvencia económica como medidor, en la proyección de estatus que representa viajar o vivir en otro país, y la selección de la pareja como un objeto en el conjunto.
Parecería que los valores no son un referente, que la calidad en el tipo de relación no es una variable, que las emociones no son una condición, aun para jugar al amor por azar.
Ambas niñas pueden tener rostros, edades, lugares sociales y territorialidades muy diversas. Este juego, u otros, sirven también para analizar críticamente la realidad que produce conductas, percepciones y proyecciones sobre ese núcleo social que es la pareja amorosa.
Dado mi interés por lo que pasaba a través de ese juego, decidí preguntarles cómo eran esos niños de sus respectivas listas, cómo se portaban en la escuela. Asentían con la cabeza, entre risa y extrañeza por la pregunta. Era algo así como, «sí, se portan bien, pero ¿eso qué tiene que ver?».
Todo cambió cuando la pregunta fue otra: ¿Cómo las tratan a ustedes? La respuesta fue rotunda y unánime: «Todos los varones son unos pesaʼos». Me asombró el tono y energía de esa afirmación. Contrastaba con el contenido del juego que momentos antes las ocupaba.
Las niñas fueron prolijas en ejemplos. Describían escenas de tensión, miedo, acoso, inseguridad, desprotección, de ira contenida. Contaban, sin saberlo, sin tener conciencia, sin poder explicarlo, vivencias de violencia machista, dura y pura. Besos robados a la fuerza, referencias recurrentes e incómodas a partes de sus cuerpos, intentos de «toqueteo», reacciones violentas ante la muestra de resistencia y desaprobación, intentos de conquista como hobby o competencia, y la indiferencia de personas adultas cercanas.
Esas niñas que jugaban a un modelo romántico del amor contaban historias de sustos con palpitaciones evidentes en el pecho y la voz. Estuve un rato sin palabras. No sabía cómo salir de ese laberinto de ideas y emociones. Sentí vergüenza, indignación.
Todas las generaciones que median entre esas dos niñas y yo pueden hacer narraciones similares. Pueden describir esa permanente esquizofrenia entre el amor romántico y la relación de poder, a camisa quitada, que suelen ser los vínculos entre hembras y varones. En ese andar se naturaliza que las cosas son así, que no hay nada que hacer, que adaptarse es el método para sobrevivir. El amor romántico es un analgésico contra la injusticia patriarcal que se aplica desde edades tempranas.
«¿Qué hacen ustedes cuando esos varones se portan así?» Les pregunté para encontrar algunas luces en el camino. «Yo le meto», dijo una. La otra comentó que ella «sentía rabia pero que no le metía porque el niño era más fuerte». La primera ripostó diciendo, «no me importa, le meto más duro y se lo digo a la maestra». Tras un rato breve de silencio, una vocecita a tientas dijo «No podemos estar solas, tenemos que defendernos y hablar con la maestra».
Pienso en esa afirmación santificada de que niñas y niños se separan en la infancia y hacen amistades, fundamentalmente, por afinidad de género. Se me ocurre suponer que esta es una espontánea resistencia a esos primeros aprendizajes de jerarquía, imposición, maltrato. Una resistencia que tiene manifestaciones variadas como «meter si me meten», «alejarme de los varones», «no hacerles caso», esperar que «otro varón me defienda», «decirle a la maestra».
En lo que la conversación iba y venía, entre palabras y agitación, aquellas niñas dibujaban y escribían en unas tarjetas de papel en las cuales, en esencia, declaraban querer, sentir, amar. Frases asumidas de afuera hacia adentro. Frases hechas y repetidas como ornamento a aquel amor romántico que conjugaban en un inocente juego de azar.
La conversación se interrumpió cuando otras personas adultas llegaron. La sonrisa cómplice, quizá de alivio por haber podido hablar, fue la despedida de ese rato de confesiones sin remiendos.
Lamento no haber tenido tiempo para preguntarles más cosas, conocer más detalles, experimentar otros asombros y vergüenzas. Lamento no haberles hablado más de la autoestima, del amor primero a sí mismas, de la utilidad de la comunicación permanente con personas adultas con las que sientan confianza y seguridad. Lamento no haberles dicho que ningún varón tiene derecho al acoso, que las cosas no son así por naturaleza, que cada conducta es aprendida, que también hay conductas de respeto, de igualdad, y esas son derechos.
Lamento no haberles contado de mujeres que fueron niñas en circunstancias similares y que viven en resistencia, impugnan esa realidad y proponen maneras diferentes de relación. Lamento no haberles dicho que no se dejen meter nunca, lo cual es un camino fiable para que el amor sea vivido intensamente, sin analgésico romántico.